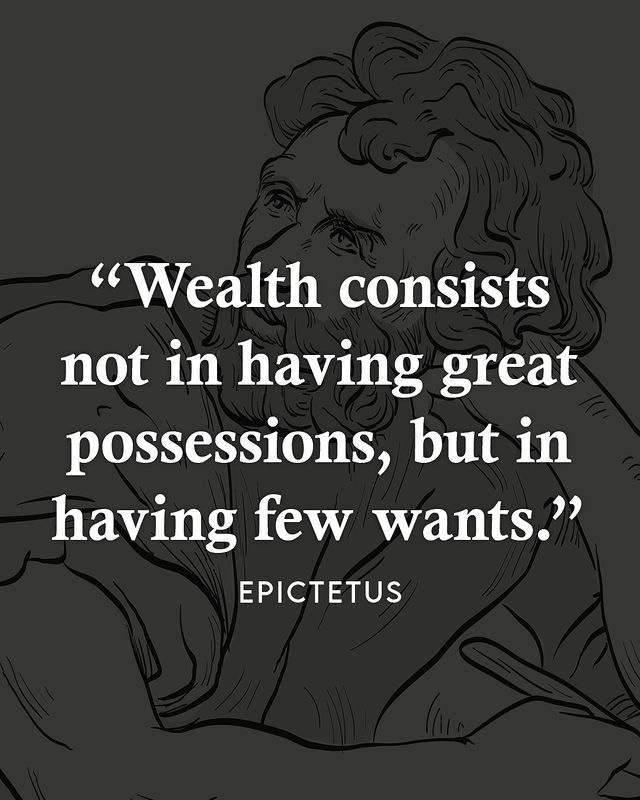Por otro fetiche financiero
Escenarios económicos fáciles de valorar pero díficiles de medir.

“¿Hay necesidad de una gran perspicacia para comprender que, al cambiar las condiciones de vida del hombre, sus relaciones sociales y su existencia social, cambian también sus ideas, sus criterios y sus conceptos, en una palabra, su conciencia?” (Karl Marx y Friedrich Engels, Manifiesto Comunista)
En El Capital de Karl Marx el alemán populariza dos conceptos que, sin ser de su entera invención, sí aportan contexto para comprender la lucha de clases entre burgueses y proletarios que defiende.
Por una parte, se refiere a la “ley del valor”, principio fundamental del comportamiento capitalista.
Según Marx, el valor de cambio o precio de los productos en el comercio debería ser proporcional a la cantidad de trabajo socialmente necesario para su producción, sin importar su valor de uso. Así, si un producto A requiere un total de cien horas de trabajo humano para producirse, y un producto B cinco horas, éste último debería transarse en el mercado por un precio veinte veces inferior respecto al de A.
Esto porque para Marx el trabajo es el origen de todo valor y, por tanto, el valor económico de las cosas debería ser un reflejo del valor del trabajo.
Sin embargo, sabemos —y Marx también— que en el sistema capitalista los salarios que perciben los trabajadores no representan el valor del trabajo sino el arrendamiento de su capital humano fuerza de trabajo. Lo que se paga es tu tiempo y no el valor de lo que produces. Esto da pie para que burgueses, dueños de empresas, puedan lucrar con lo que producen sus trabajadores, pagándoles salarios mínimos de subsistencia.
Es decir, el sistema capitalista ignora la ley del valor-trabajo.
(Nota al margen: Convendría comentar que El Capital es una obra de 1867, de hace unos 150 años atrás, período en que la imagen del obrero era la de quien trabajaba en fábricas, yacimientos mineros, el campo y la construcción. Si bien estos empleos persisten, hoy contamos con avances tecnológicos que han disminuido o eliminado aquellas tareas más demandantes físicamente para las personas. Y también hoy muchos trabajamos en oficinas —o en nuestras propias casas—, gestionando información y produciendo intangibles, algo inexistente como alternativa para el proletario-obrero del siglo XIX.)
El segundo concepto de Marx que quiero destacar es el del “fetichismo de la mercancía” —quizás un corolario de la (no)ley del valor—, según el cual las cosas en el mundo capitalista parecen tener un valor objetivo independiente de las personas que participan en su producción.
Las mercancías adquieren propiedades sobrenaturales (como un fetiche1) y son adoradas por características que intrínsecamente no poseen. Esto explica que, por ejemplo, un auto BMW sea más valorado en el mercado que uno Nissan, o que los productos Apple sean más caros que Huawei, o que un diamante sea más deseado que el agua. Tratamos estos objetos como si tuvieran propiedades especiales y objetivas que justifican su mayor precio.
Para Marx, no obstante, el fetichismo de las mercancías no es más que un ocultamiento de la explotación que sufre el proletariado, dado que para ojos del consumidor las transacciones en el mercado sólo se dan con el dinero que entregamos y la entidad que provee el producto, invisibilizando al trabajador como persona (o en sus palabras: "el producto del trabajo es la alienación").
Pero no todas las mercancías despiertan el mismo nivel de adoración.
El dinero, según Marx, es la mercancía más fetichizada del mundo, “encarnación directa de todo el trabajo humano”.
Le atribuimos al dinero un valor objetivo e independiente a algo que no tiene ningún valor inherente. Por eso Yuval Noah Harari sostiene que el dinero es la verdad intersubjetiva más grande, el sistema de confianza mutua más eficiente que los seres humanos hayamos creado, más que cualquier otra creencia espiritual o religiosa (pues ninguna goza de la universalidad del dinero).
O sea, en nuestro mundo capitalista-occidental el dinero es el único signo de poder y la única necesidad.
El objeto de todos los deseos.
En eso estamos de acuerdo.
En lo que no hay consenso, sin embargo, es sobre la función última del dinero. El para qué sirve, fuera de los usos obvios (¡para comprar y pagar!).
En mi columna "El espectro del dinero" aterricé algunas concepciones según la mirada de Lawrence Yeo, para quien el dinero puede producir miedo y hacer que las personas actúen como si se tratara meramente de un medio de sobrevivencia. Para otros, es una forma de ganar poder, influir en el resto, aportar a la comunidad o imponer arbitrariamente sus puntos de vista.
En otras columnas he reflexionado sobre lo que hacemos cuando intercambiamos dinero por cosas, como respuesta a un deseo mimético, o bien cuando ignoramos el costo en tiempo que nos significa poder obtener (pero mucho más gastar) la plata.
Algo que comparten mis columnas es que suelo destacar el concepto de la independencia financiera, pues pareciera ofrecer cierta libertad de acción. (Marx pensaría que igualmente seguimos siendo esclavos y que, aun cuando fuera posible, sólo podrían ser independientes los burgueses.)
Pero ciertamente, como cualquier crítica o recomendación de un estilo de vida, incluida cualquier ideología o corriente de pensamiento (religiosa, espiritual, económica, política), esta debe hacerle sentido a las personas, o no será2.
Después de todo, lo que es bueno para ti puede no serlo para mí. Porque siempre “el hombre es la medida de todas las cosas” como pregonaba Protágoras.
Lo que pretendo hacer en la columna de hoy, pues, es darle un sentido (propio) al fetichismo del dinero que profesamos.
Si bien lo central puede ser un problema sistémico, que requiera de un esfuerzo colectivo para enfrentarlo, hay ciertas cosas que sí podemos atender desde lo personal.
Después de todo, como escribe Slavoz Zizek en Chocolate sin grasa:
"La manera en que percibimos nuestra situación determina la forma en que actuamos."
Otras formas de ser rico
Para Marx la dinámica del dinero es una sola: la acumulación de capital, lo que conduce a su concentración y su centralización.
Pero ese tipo de riqueza es fácil de medir pero difícil de valorar.

Yo preferiría otro tipo de medición de riqueza más que la sola acumulación, como nos sugiere Morgan Housel:
(1) Cuando controlas tu tiempo y eres capaz de despertarte y decir "puedo hacer lo que quiera hoy"
Bueno... no literalmente "lo que quieras".
Pero convengamos en que sí hay una diferencia entre trabajar porque quieres y trabajar porque alguien te lo dice. Incluso si estás haciendo el mismo trabajo, la independencia de trabajar bajo tus propios términos lo cambia todo.
Morgan dice que es como dormir en carpa: entretenido cuando estás acampando pero indigno si no tienes techo.
Una "mejor riqueza" es, pues, poder controlar tu tiempo.
Pero a diferencia de la acumulación de capital, es fácil de valorar pero difícil de medir. (¿Qué precio tiene tu autonomía?)
(2) Cuando el dinero se convierte en oxígeno
O como explica Housel, cuando el dinero en tu vida se vuelve tan abundante en relación a tus necesidades, que no necesitas estar pensando en él todo el tiempo, a pesar de que siga siendo un elemento vital (como el oxígeno).
Una "mejor riqueza", claramente, es contar con esa libertad de atención.
Nuevamente, fácil de valorar, difícil de medir. (¿Qué precio tiene tu tranquilidad mental?)
Y es que tal como lo enseña el propio Morgan Housel en The Psychology of Money —algo que traté de aterrizar en "La riqueza que no ves" y "La otra inflación"— cuando una persona tiene "calibradas" sus expectativas en relación a sus ingresos, de tal forma que no anda pensando en plata todo el tiempo, goza de una "mejor riqueza" que alguien con mucho dinero pero que no puede cerrar Excel.
O como diría Peter Sloterdijk: "Libre es quien logra conquistar la despreocupación."
(3) Cuando trabajas en algo que te permite ser honesto
Honestidad entendida como:
Ser capaz de decir "no sé" cuando no sabes (y no verte obligado a chamullar para no perder la pega).
Ser capaz de ser crítico con tu propio rubro (aunque ello signifique incomodar a tus pares).
Ser capaz de cometer errores pero enfrentarlos abiertamente (centrándote en solucionarlos y no en tratar de zafar o culpar a otro para no quedar mal).
Ser capaz de trabajar lo necesario (sin tener que "parecer ocupado" todo el tiempo para justificarte).
Quizás no hay muchas pegas con todas esas características, pero si consigues una con dos o más, siéntete afortunado.
De lo que sí estoy seguro es que hay más trabajos con generosos sueldos que no te permiten ese nivel de apertura y honestidad.
Nuevamente, esto es fácil de valorar pero difícil de medir. (¿Qué precio tiene la tranquilidad de poder ser honesto en tu trabajo?)
Por un fetichismo del estilo de vida
Si vamos a idolatrar al dinero como un fetiche, que sea por uno que permita alcanzar una "mejor riqueza" respecto a la mera acumulación de capital.
El "problema", claro está, es que estas otras formas son difíciles de medir. Por eso no aparecen en estadísticas ni estudios.
Y es que lo interesante de las tres alternativas (no excluyentes) que nos ofrece Morgan Housel es que no tienen al dinero como su ente rector. De hecho no se consiguen (necesariamente) con un determinado monto (alto) en tu cuenta corriente o en tu liquidación de sueldo.
Tienen que ver, por el contrario, con lo que priorizas en tu vida.
Por eso creo que las personas que todo lo aterrizan a números y plata les es más difícil conseguir su cometido. Ante la ausencia de objetivos, intereses, prioridades... llenan ese vacío con la búsqueda de (más) dinero.
En ese sentido comparto el análisis de Darius Foroux, para quien muchas retribuciones financieras tienen que ver con el estilo de vida que cultivamos: lo que nos gusta hacer, aprender, enseñar y compartir; y menos con cuánto queremos ganar o acumular.
O sea, no debiéramos tomar decisiones importantes pensando en cuánto dinero obtendremos de aquello, sino si contribuye o no al tipo de vida que queremos tener.
Para terminar, probablemente el mejor resumen+consejo, escrito por el propio autor, de The Psychology of Money:
"Usa el dinero para ganar control sobre tu tiempo, porque no tener control de tu tiempo es un obstáculo poderoso y universal para la felicidad. La capacidad de hacer lo que quieras, cuando quieras, con quien quieras, durante el tiempo que quieras, paga el dividendo más alto que existe en las finanzas." (Morgan Housel)
Al referirse a la "adoración" por las mercancías, Marx se inspira en el fetichismo de las supersticiones religiosas, lo que me recuerda el culto a las reliquias y el peregrinaje que algunas veces exigen —como terapia de la distancia—, según relata notablemente Gabriel Josipovici en Tacto.
Como leo en este libro de Camus, quizás Baudelaire tenía razón cuando aseguraba que se habían quedado olvidados dos derechos en la Declaración de los Derechos del Hombre: el de contradecirse y el de irse.