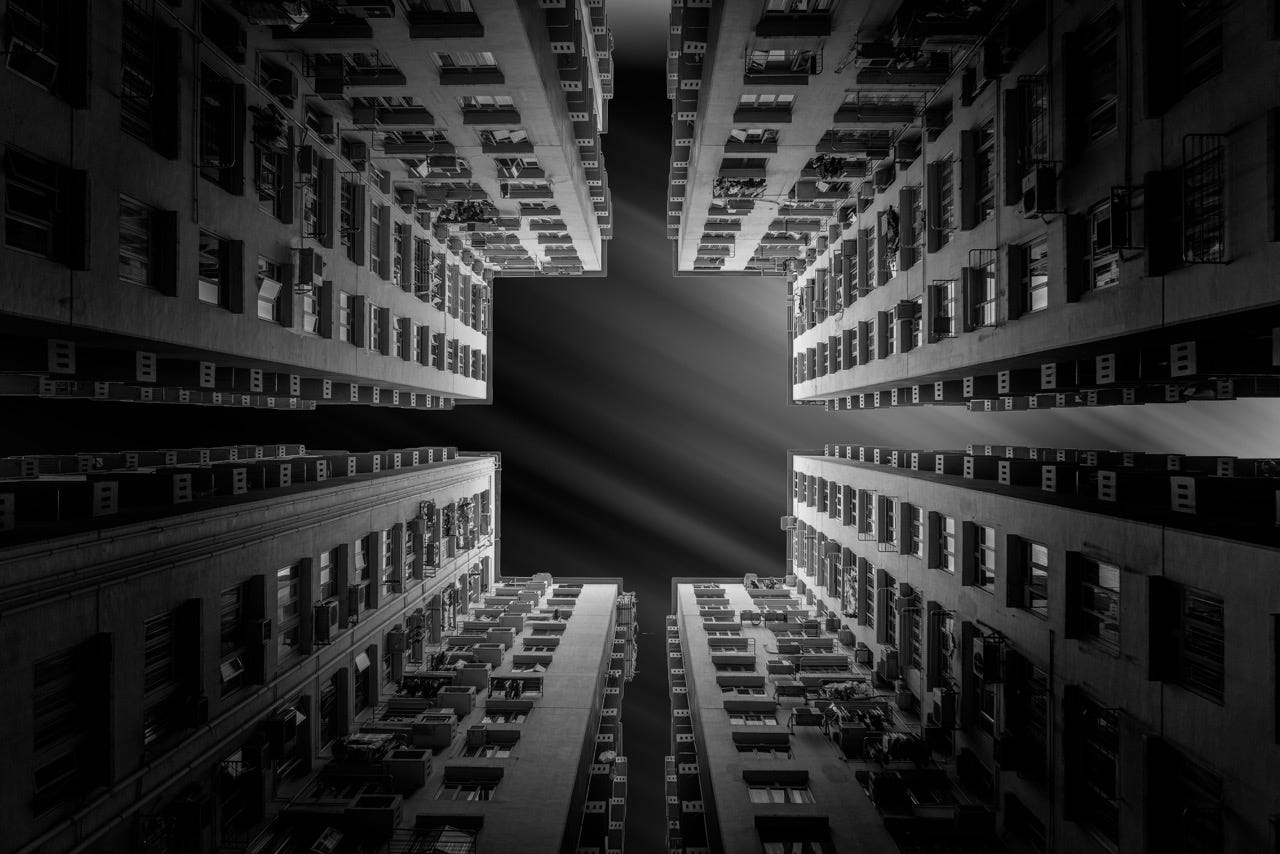
Para las sociólogas británicas Shani Orgad y Rosalind Gill algunas personas viven en la contradicción de querer cambiar el sistema pero a la vez abrazar sus principios.
En Chile, por ejemplo, tenemos una versión contemporánea del capitalismo que se denomina neoliberalismo, caracterizado por una intensa privatización, desregulación (y concentración) de los mercados y un empeño en achicar el Estado a su mínima expresión, junto con un traslado importante de las responsabilidades a los individuos.
La responsabilidad individual que se promueve y respalda implica abrazar una forma de ver la vida basada en conceptos como elección, emprendimiento, competencia y meritocracia.
Esto es lo que la sociedad valora, y lo que las personas, en consecuencia, persiguen (o desean).
Por eso destacamos a aquellas personas con espíritu emprendedor, que viven sus vidas bajo discursos de libertad, responsabilidad y elección.
Y por eso también rechazamos toda oferta de una sociedad distinta.
Disfrazamos las falencias del sistema como atentados a ciertos valores (neoliberales). ¿Reevaluar lo que debe y no debe constituir propiedad privada? No, porque pone en jaque la libertad. ¿Asegurar servicios básicos que sean públicos en vez de privados? No, porque se atenta contra la capacidad de elegir. ¿Instaurar obligaciones mínimas a las empresas para que no existan (más) empleos precarios? No, porque entonces ¿qué sentido tendría la meritocracia?
Y es que no debemos olvidar que como todo programa económico y político, el sistema capitalista es también un proyecto social y cultural.1
Como comentan Shani y Rosalind en su libro:
[Para el sistema neoliberal] "la felicidad es vista como algo que se genera a través de los esfuerzos individuales de las personas, y no a través de intervenciones sociales relacionadas con la salud pública, un mayor apoyo social o la reducción de la pobreza."
De modo implícito, el modelo nos invita persuade a exculpar a las instituciones, quitándoles la responsabilidad de las injusticias sociales, cambiando el foco hacia la responsabilidad individual. En su libro Tecnoceno, la socióloga argentina Flavia Costa se refiere al “repliegue aparente del poder” —concepto original de Michel Foucault—, un escenario en el que el Estado se las arregla para que no caigan sobre él las responsabilidades de los conflictos que deben resolver sus propios agentes.
Para el sistema neoliberal son las personas las culpables de sus problemas y las responsables de solucionarlos.
Y aunque pensemos lo contrario, muchas veces avalamos, a través de los contenidos que consumimos, los valores neoliberales que pretendemos combatir.
La industria de la auto- y anti-autoayuda
Revisemos algunos de los libros más vendidos2 el último tiempo en Chile (según Buscalibre y El Mercurio), junto con parte del texto que se incluye en la contratapa (ojo con los títulos):
“El poder de quererte” de María Paz Blanco: “Te mereces absolutamente todo en esta vida por el solo hecho de existir. Ámate como eres, reconócete como un milagro de la vida y nunca subestimes el poder de quererte. ¿Tienes ganas de superarte?, ¿de darle un sentido enriquecedor a tus vivencias?, ¿de transitar con más fortaleza y con nuevas herramientas?, ¿de elevarte como persona para llevar una vida más auténtica y consciente?”
“Soy suficiente” de María José Lacámara: “Propone modos de abordar y enfrentar sentimientos negativos para transformarlos en autoamor y aceptación.”
“Cómo hacer que te pasen cosas buenas” de Marian Rojas Estapé: “¿Eres consciente de que tu manera de gestionar los conflictos te puede predisponer a sufrir ansiedad o depresión, las enfermedades más frecuentes del siglo XXI?”
“Cree en ti” de Rut Nieves: “Mientras no tomes conciencia de quién eres y no te ocupes de conocerte, serás una marioneta de tu subconsciente. Cree en ti no es un libro de autoayuda. Cree en ti es un libro de autoempoderamiento.”
“Recupera tu poder” (otro) de Rut Nieves: “Durante siglos nuestra mente ha sido condicionada con creencias muy limitantes que nos han llevado a olvidar nuestras verdaderas capacidades y a desconectarnos de nuestra sabiduría interior, intuición e instinto. Y esas creencias han ido condicionando nuestros cuerpos.”
“Mi amiga ansiedad” de Bea Córdova. “Un testimonio que funciona como una guía, repleta de consejos prácticos y técnicas psicológicas –revisadas por expertos– que nos pueden ayudar a gestionar a esta molesta vecina.”
“Regálate 5 minutos” (otro) de María José Lacámara: “Por medio de inspiradoras citas y ejercicios basados en la psicología positiva, terapia centrada en la compasión y el mindfulness, la idea es cultivar de manera sencilla y práctica el bienestar y la certeza de ser suficiente.”
(Repito: no son libros que seleccioné con pinzas, sino que forman parte de los listados de los libros más vendidos en Chile el último tiempo.)
Además de ser todos escritos por mujeres —y (la mayoría) para un público objetivo también femenino—, todos esconden en su propio título el llamado neoliberal de la culpa y responsabilidad individuales.
En lugar de desafiar las estructuras, sistemas y reglas imperantes, exigen que la transformación ocurra a nivel personal.
Los principios económicos y sociales (el modelo) que hacen posible los problemas que denuncian —sentimientos negativos, ansiedad, depresión, creencias limitantes (según las propias contratapas)— no son objeto de análisis y por tanto no se proponen cambios de fondo.
El foco, en cambio, está puesto en trabajar individualmente estrategias y técnicas para sobrellevar el estrés, la inequidad y la injusticia que se vive, y no en denunciar (y tratar de cambiar) las condiciones sistémicas que hacen posible dichos fenómenos.
Estos libros —y de más está decir que toda mucha de la oferta publicitaria y de influencers en redes sociales— nos hacen ver que cambiar el sistema a nivel estructural es una tarea casi imposible. La alternativa es una sola: internalizar la culpa del problema y la responsabilidad de la solución.
Quizás todo es un invento nuestro.
Por supuesto que no expresan esto abiertamente en esos términos.
Pero, ¿cómo interpretamos estos pasajes?: "¿Tienes ganas de superarte?" (o sea, salir adelante sólo depende de ti) o "¿Eres consciente de que tu manera de gestionar los conflictos te puede predisponer a sufrir ansiedad o depresión?" (¡el problema somos nosotros que no sabemos gestionar los conflictos!). Rut Nieves al menos es más directa cuando establece que nosotros somos los responsables de "olvidar nuestras verdaderas capacidades y desconectarnos de nuestra sabiduría interior."
Insisto en el argumento de Shani Orgad y Rosalind Gill: en lugar de cuestionar el orden neoliberal que genera la dificultad y el dolor de las personas —tener que trabajar muchas horas al día, tener empleos precarios, dormir poco, presiones y expectativas sociales, etcétera—, este tipo de contenidos fomenta la aceptación del orden existente como el único posible (o el mejor de todos los mundos posibles) y nos obliga a inventar cultivar técnicas individuales para sobrellevar el neoliberalismo —con resiliencia, compasión, autoestima, mindfulness, aceptación, confianza en uno mismo, etc., todos conceptos utilizados por la psicología positiva y que abundan en internet—.
Y lo que se supone que son contenidos de “anti-autoayuda” igualmente respaldan el valor neoliberal de la responsabilidad individual.
Oliver Burkeman, por ejemplo, tiene un libro llamado "The Antidote", cuya bajada es "Felicidad para gente que no tolera el pensamiento positivo". En él ofrece una vía alternativa a la felicidad basada en vivir "aceptando el fracaso”, con “dosis de pesimismo”, y aprendiendo a “vivir con inseguridad e incertidumbre." O el bestseller de Mark Manson, "The Subtle Art of Not Giving a F*ck" (que cuenta con versión en español), cuya receta al final es: sé honesto, acepta tus errores, está bien fracasar, no intentes ser perfecto, elige lo que realmente importa, no te preocupes por pequeñeces, cultiva la confianza en ti mismo, etc.
O sea, aunque este tipo de contenidos den más importancia y valor al fracaso en vez de al discurso de éxito y positividad que está en el centro de la autoayuda, igualmente su fundamento está en el auto-conocimiento, en creer y aceptarse uno mismo, etc. Nuevamente: un llamado a internalizar la responsabilidad de problemas que, aparentemente, somos nosotros los culpables de generarlos y/o amplificarlos.
En estos libros —y como he dicho, mucho más en televisión, publicidad y redes sociales— no hay mención (o al menos no al nivel de profundidad que uno esperaría) del contexto social, económico y político. Pareciera que el sistema no tiene nada que ver en cómo las personas nos sentimos, pensamos, sufrimos o celebramos.
El imperativo de la confianza (femenina)
Si bien lo que he dicho hasta ahora nos aplica a todos, no hay duda que, tal como ejemplifico en los ejemplos de libros que entregué más arriba, la industria de la autoayuda está desproporcionadamente dirigida a las mujeres. Si bien la mayoría de contenidos (libros, conferencias, influencers) dan cuenta de las dificultades que experimentan las mujeres —cuestionamientos por su apariencia o peso; falta de oportunidades laborales bien pagadas; presión por recluirlas al entorno doméstico y de cuidado, etcétera, etcétera—, en vez de empujar estas ideas hacia un cambio estructural, individualizan estas experiencias, sugiriendo que los cambios parten por cómo las mujeres se sienten, piensan y hablan de estos temas.
La mayoría de estos discursos giran en torno a lo que Shani Orgad y Rosalind Gill denominan el imperativo de nuestro tiempo: la confianza en uno mismo.
Y es que en el caso femenino abundan los discursos llamando a las mujeres a creer en ellas, a reconocer que (quizás) tienen un “déficit” de confianza y que esto es lo que explica (en parte) las experiencias negativas que tienen. La falta de confianza sirve de “diagnóstico” implícito para todas las dificultades que enfrentan: ¿no tienen mejores condiciones laborales? ¡Les falta empoderarse!; ¿son perseguidas por hombres celosos? ¡No saben fijar límites con firmeza!; ¿todas las tareas del hogar recaen en ellas? ¡Les falta más seguridad y asertividad en la forma de comunicarse!
Nuevamente, la solución es individual: dado que lo que experimentan se debe a una falta de confianza, la solución pasa por “subsanar” ese déficit. (¿No es eso a lo que invitan los libros de autoayuda dirigidos a mujeres? ¿No es ese el mensaje que comparten celebridades e influencers?)
En su libro, las sociólogas Shani y Rosalind plantean que las mujeres viven al mismo tiempo en una cultura de la confianza que es a la vez un culto a la confianza:3
Cultura, porque el “tema de la confianza” ha entrado en la economía, el trabajo y el hogar. De una u otra forma, se ha establecido que la falta de confianza es uno de los obstáculos fundamentales para el éxito y felicidad de las mujeres. Casi todos los programas “sociales”, o aquellos seminarios internos en las empresas, plantean como solución la adquisición o desarrollo de la confianza en ellas mismas.
Y culto, porque la “confianza en uno mismo” parece tener un valor inherente, algo que no es debatible. Se trata como un “bien” (de capital humano) en sí mismo. No se discute sino que se acepta y abraza ciegamente.
Y es que aun cuando los llamados e imperativos que reciben las mujeres son esencialmente positivos y beneficiosos —que crean en sí mismas, que acepten sus cuerpos, que prioricen sus necesidades, que acepten la imperfección, etc.— la cultura/culto a la confianza opera en lo prático culpando y responsabilizando a las mujeres de las dificultades que enfrentan. Y como la “confianza” no es algo que se logre plenamente (¿cuál es el hito o meta?), siempre será un work in progress: una empresa personal que nunca termina. O sea, siempre se puede recurrir a él como un factor explicativo.
Hacia un proyecto colectivo
En su libro, Shani Orgad y Rosalind Gill dejan en claro que no están “en contra” de la confianza. (Después de todo, ¿quién podría estarlo?)
Simplemente plantean su malestar e incomodidad respecto a cómo la cultura/culto a la confianza se ha establecido como LA solución, reduciendo las luchas contra la inequidad y la injusticia en términos individualistas, trasladando la culpa y la responsabilidad lejos de la estructura institucional (“el modelo”) y más cerca del “déficit” que aparentemente tendrían las mujeres.
La crítica que hacen en su libro trata sobre lo que pasa cuando se “fetichiza” el concepto de la confianza: ¿Qué oculta o hace invisible? ¿Qué hace aparecer? ¿Qué consigue realmente?
La invitación (y reflexión) es la siguiente:
¿Cómo se podría repensar la industria de la confianza (y de toda la autoayuda) en términos de un proyecto colectivo y no como una obligación (siempre) personal?
Quizás, como proponen las autoras, en vez de “cultura” o “culto” debiéramos pensar en el “clima” que hace posible los fenómenos: por una parte, mantener un foco en el desarrollo personal y su significado, pero dejando de lado su versión imperativa; y por otra parte, dirigiendo esfuerzos en cambiar los factores estructurales (sociales, económicos y políticos) que crean o amplifican las dificultades que experimentan las personas.
Para terminar, no puedo dejar de recomendar el libro que inspiró esta columna: Confidence Culture.
Y si bien no lo he leído, hurgando listas de libros me encontré con un lanzamiento reciente: “La dictadura del amor propio” de la chilena Nerea de Ugarte López, cuya contratapa (más que el título) es más esperanzadora que cualquier otro título de autoayuda del último tiempo:
La psicóloga Nerea de Ugarte López hace un análisis crítico a los conceptos de amor propio y positivismo tóxico, al impacto de las frases de autoayuda que explotan no solo las influencers, sino también la publicidad; y propone una alternativa desde su experiencia como profesional de la salud mental con perspectiva de género: la autoestima política. Es decir, abordar esta problemática como una responsabilidad colectiva y no solo individual.
Porque hay ciertos problemas para los cuales la solución no puede ser individual.
Esto es propio de todo proyecto político. Recuerdo, por ejemplo, la anécdota narrada por Orlando Álvarez en Ópera en Chile, donde cuenta que cuando Salvador Allende llegó a la presidencia, su comitiva canceló la temporada de ópera que estaba planificada para ese año en el Teatro Municipal de Santiago, acusando que las obras en cartelera no ensalzaban los valores socialistas. Evidentemente esto no respondía a un criterio artístico o estético, sino político.
En mi columna La cultura de lo personal destaqué otros bestsellers chilenos del año pasado, como “Mujer Power” de la actriz Belén Soto (cuya contratapa incluye la siguiente invitación: “¿Por qué no empiezas a disfrutar tu vida en vez de soportarla?”) y “Weona tú podí” de Carmen Castillo, cuya bajada es “Motivando por el amor propio”.
En su traducción del inglés al español esto pierde sentido, pues las autoras usan el concepto de confidence cult(ure) que incluye al mismo tiempo ambas ideas.




Qué importante lo que cuentas, espero que llegue a muchas personas, porque se está embarrando todo de una forma peligrosa. Enhorabuena por el enfoque y el trabajo argumentativo y de fuentes.
Por si te apetece y te interesa, escribí en esta misma línea "No todos tenemos las mismas 24 horas al día para triunfar": https://boletinrevuelto.substack.com/p/59-no-todos-tenemos-las-mismas-24
Muy bueno 😃. Lo incluimos en el diario 📰 de Substack en español?